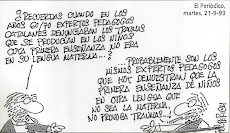(Publicado en EL PAÍS)
Los nacionalistas han acudido mil veces al TC cuando no les gustaban las leyes de la mayoría. Lo que no vale es querer cambiar ese reglamento a mitad del partido y echar al árbitro para ganarlo.
Los nacionalistas han acudido mil veces al TC cuando no les gustaban las leyes de la mayoría. Lo que no vale es querer cambiar ese reglamento a mitad del partido y echar al árbitro para ganarlo.
 Los debates suscitados por la sentencia sobre el Estatuto catalán llevan camino de ocupar más páginas que la sentencia. En lo esencial, pueden reducirse a dos géneros. El primero atañe a los problemas propiamente jurídicos, a lo que dice el Estatuto, a su compatibilidad con la Constitución y, en algún caso, resulte o no compatible, al contenido del Estatuto, porque, conviene decirlo, hay majaderías completamente constitucionales. Una dieta exclusiva de comida basura no está prohibida por la ley máxima.
Los debates suscitados por la sentencia sobre el Estatuto catalán llevan camino de ocupar más páginas que la sentencia. En lo esencial, pueden reducirse a dos géneros. El primero atañe a los problemas propiamente jurídicos, a lo que dice el Estatuto, a su compatibilidad con la Constitución y, en algún caso, resulte o no compatible, al contenido del Estatuto, porque, conviene decirlo, hay majaderías completamente constitucionales. Una dieta exclusiva de comida basura no está prohibida por la ley máxima.El otro debate es de principio. No se discute lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, sino su legitimidad para decirlo. En Cataluña sucede cada día. Sin ir más lejos, la pasada Diada, Ernest Benach, presidente del Parlament, sostuvo que "el TC no puede cambiar lo dicho en un referéndum". Una más de las diversas declaraciones que contraponen "la voluntad nacional de Cataluña", por utilizar la colosal expresión de Joan Saura, a la interpretación que de la Constitución pudiera hacer el máximo tribunal. La voluntad democrática de los ciudadanos actuales tendría prioridad sobre una Constitución no votada por esos mismos ciudadanos. La democracia, entendida como la voluntad de la mayoría, chocaría con una Constitución que acota el campo de lo que la mayoría puede decidir.
Parecería que estamos ante un ejemplo de una clásica discusión de los filósofos del derecho: el control judicial de las leyes establecidas por los representantes cercenaría la democracia. Por dos razones, al menos. Porque mediante la Constitución una generación limitaría la voluntad de las siguientes: una "tiranía de los muertos", en palabras de Jefferson. Las Constituciones, resultado de la voluntad popular, pondrían trabas a la voluntad popular. Nacidas para asegurar a los ciudadanos sus derechos, impedirían a los ciudadanos decidir el contenido y alcance de sus derechos. El control judicial de constitucionalidad añade a este problema otro: la decisión final quedaría en manos de unas personas, los jueces, carentes de legitimidad democrática directa. No sólo eso. Dada la naturaleza inevitablemente abstracta y con frecuencia vaga del texto constitucional, la labor interpretativa del TC, en realidad, equivaldría a una labor legislativa. Un debate, como se ve, de hilván fino. Está lejos de resolverse pero, en todo caso, conviene insistir en que la tesis democrática, que cuestiona la legitimidad de las llamadas "instituciones contramayoritarias" como el TC, cuenta con poderosos argumentos. Bastante convincentes, a mi parecer.
¿Es éste nuestro caso? Empecemos por la "voluntad nacional de Cataluña". Un poco de historia, que no empiece hace 10 minutos, nos remite, antes que a otra cosa, a la "voluntad de los políticos catalanes". La idea de un nuevo Estatuto es cosa suya. De siempre. Por sus pactos de aquella hora o por lo que fuera, Pujol ya reclamaba su reforma en el instante siguiente a la aprobación del anterior. Cada vez que se acercaban las elecciones. Luego se olvidaba. Era su manera de mantener la tensión política, la letanía del victimismo y de la reclamación permanente insatisfecha, la identidad misma del nacionalismo. Naturalmente, no iba en serio. Como tampoco iba en serio Mas en octubre del 2002, cuando, sobre el horizonte de las autonómicas del año siguiente, volvió a repetir la misma cantinela, esta vez bajo la decoración de un "nuevo" Estatuto. Apenas un par de semanas antes, en el Parlament, ante una propuesta de Carod de reforma del Estatut, Pujol había silbado, alegando que en ese momento era "inviable" y "crearía frustraciones". Por supuesto, volvió a repetir, la próxima legislatura ya sería otra cosa.
Para desnudar sus intenciones, y a sabiendas de que el PP y CiU no iban a complicarse mutuamente la vida, PSC, ERC e IC recordaron a Pujol y a Mas que no hacía falta esperar a las elecciones. Maragall insistía en que con el PSOE en Madrid las cosas serían bien diferentes, que entonces sí se podría "cumplir el proyecto catalán y el de todos y cada uno de los pueblos de España, comenzando por el vasco" (EL PAÍS, 24 de octubre de 2002). Muy bonito pero, con las perspectivas electorales de aquellas horas, simple fantasía. A sabiendas. Y es que todos estaban convencidos de que el PP ganaría y, sobre ese trasfondo, el nuevo Estatuto no era más que un entretenimiento electoral. CiU pedía el cielo, el mismo de siempre; eso sí, para después de las elecciones. También como siempre. Y los otros, lo mismo, pero antes, para dejar a cada cual en su sitio, y porque, a qué engañarse, no daban un duro por Zapatero. Acabadas las elecciones, las cosas volverían a donde estaban.
Nadie creía entonces que el juguete iba a durar mucho más. Porque, a pesar de vivir en el eco de su propia voz, ni los más trastornados ignoraban que tampoco esta vez la vida de verdad se rozaba con sus entretenimientos. Ramoneda lo escribía en aquellos días aquí mismo: "Los catalanes están mucho más preocupados por el trabajo, por las pensiones, por la seguridad, por la inmigración, por la vivienda, por la carestía de la vida, por la sanidad y, en determinados momentos, por el terrorismo (...). Sin embargo, el principal debate que entretiene a la clase política catalana es la reforma del Estatuto (...). Se entiende por parte de la coalición nacionalista gobernante (...). Tampoco es extraño que Esquerra juegue esta carta (...). Es, sin embargo, difícil de comprender que entre al trapo el PSC. ¿A estas alturas todavía, de verdad, creen que necesitan competir en nacionalismo con Convergència i Unió?". En resumen, voluntad de la clase política.
La temperatura de "la voluntad nacional" la tomaba una investigación realizada por diversas universidades: entre las autonomías investigadas tan sólo los andaluces se sentían más satisfechos con su nivel de autonomía. A comienzos de 2003, según el CIS, tener un mayor grado de autogobierno sólo preocupaba al 3,9% de los catalanes. Resultados que no se vieron desmentidos tres años más tarde, cuando, después de una campaña de propaganda sostenida y atosigante, lo que se presentaba como la respuesta a las demandas del pueblo catalán recibió el refrendo, sobre el total del censo, del 35% de los ciudadanos, con una participación de menos de la mitad de los ciudadanos, una cifra inferior a la de las elecciones en plena guerra en Afganistán. Por situarnos.
Sencillamente aquí no hay voluntad democrática enfrentada a la Constitución. Pero no sólo por los esmirriados resultados, sino por razones más fundamentales. No tiene sentido alguno apelar a la democracia, a la mayoría, para contraponer la voluntad de una parte de la comunidad política, los ciudadanos catalanes, a la Constitución, que atañe al conjunto de la comunidad política. Lo mismo vale, con más razón, para el Parlament, que, por lo demás, no ha votado el actual texto. Si acaso, si somos serios al apelar a la democracia, la comunidad relevante, la mayoría a contraponer al TC tendría que ser el conjunto de los españoles. Dicho de otro modo, un refrendo nacional favorable a Estatuto sí que permitiría invocar a la democracia.
Cuando estas cosas se recuerdan, la argumentación rápidamente cambia de montura, se descabalga de la apelación a la democracia, y se acuerda de "las reglas", del procedimiento. Pero, claro, el procedimiento, las reglas nos conducen al TC. Lo que no se puede es descalificar lo que, en singular expresión, se llaman "tecnicismos jurídicos" y, cuando flaquea la democracia, cuando votan cuatro y el cabo, invocar los procedimientos y decir "¡ah, bueno, pero ésas son las reglas!". Una consideración a tener en cuenta también cuando se recurre a un argumento más atendible: la votación del Parlamento español, tampoco clamorosa, por lo demás; en el Senado, por los pelos. Y es que esa votación, como bien lo sabían los parlamentarios, no era una votación final. Todos conocían que quedaba el paso por el TC. Ése era exactamente su voto: un sí, que sabía que no era la última palabra. Los primeros que lo sabían eran los nacionalistas, que han acudido mil veces al TC, cuando no les gustaban las leyes de la mayoría. Con ese reglamento llevan jugando años. Lo que no vale es querer cambiarlo a mitad del partido y echar al árbitro para que cambie el resultado. Podemos discutir el TC, pero de frente, no cuando nos disgusta lo que dice. Pero, francamente, no creo que los nacionalistas, confesos o vergonzantes, estén muy dispuestos a jugar en serio a la democracia.
Félix Ovejero Lucas es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona.